Feliza Bursztyn
Incomodada e incómoda
 |
| Feliza Bursztyn, foto publicada en Revista Cromos No. 4772, 12 de diciembre de 2009 |
En un documental sobre su obra, Feliza Bursztyn aparece reconstruyendo su indeletreable nombre con las letras de un juego para armar. La cámara muestra como sus manos ponen la s al lado de la z, contraviniendo las leyes de la ortografía española. Esta imagen es toda una metáfora de su vida, siempre fuera de las normas. Tal vez porque en Colombia nunca se supo muy bien dónde acomodarla, ni a ella ni a su obra, Feliza trató de encontrar su lugar en el mundo en el arte, sobre todo en sus márgenes. Y así lo hizo hasta la noche de su dramática muerte en un restaurante de París, donde se fue de este mundo rodeada de langostas, espejos indiferentes, curiosos, y el escudo inerme de un puñado de buenos amigos.
Esta mujer cosmopolita, culta, con una dulzura tan extrema como su desasosiego, no se satisfizo nunca con las fórmulas que le ofrecían para desactivar su feroz independencia. Cuando era una adolescente se volaba del colegio de monjas de clase alta de Bogotá para pasar las tardes aprendiendo del director de la Escuela de Bellas Artes, el volcánico Alejandro Obregón. Cuando viajó a Nueva York, no se dejó tentar por el glamour, sino que buscó zapatear la academia en el Art Students League. Más tarde, en París, dinamitó el moldeado y los yesos, para habitar la disolución de la forma. Así, fue llegando al inédito continente de las chatarras.
 |
| Feliza Bursztyn, Bloque, Banco de la República, ensamblaje en lámina de metal, http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/textos-sobre-la-coleccion-de-arte-del-banco-de-la-republica/feliza-bursztyn/bloque |
Cuando regresó, encontró una Colombia embarcada en el modernismo, donde los artistas, habían cortado las amarras con la figuración y se hallaban maravillados mirándose el ombligo. El arte después de liberarse de la camisa de fuerza de la imitación se encontraba por aquellos años reflexionando sobre sí mismo, en un mundo autónomo, impoluto, esteticista, adonde no llegaban los ecos de las revoluciones, la mugre, la vida. La escultura en Colombia estaba encerrada en este juego: Edgar Negret y Ramírez Villamizar eran los principales constructores de estas impenetrables murallas geométricas. Habían logrado desarrollar una propuesta limpia, metálica, constructiva, abstracta, como reacción a los monumentos alegóricos en las plazas y los parques. Pero ese cielo perfecto, frío y mudo, no satisfizo los ardores de la rebelde Feliza, quien con sus antenas percibía que la tierra se movía y por eso sus esculturas también necesitaban hacerlo.
Era
una mujer de su época y las fiebres del mayo del 68, los disparos encendidos en
la noche de Vietnam, los dolores del parto de América Latina la habían lanzado
como un sunami a la otra orilla. Mientras sus contemporáneos aspiraban a
paraísos angulosos y formales, la sensible piel de Feliza percibía el caos, la
destrucción, la disolución, pero no como una constancia pesimista, sino como
una característica irreductible de la vida. Empezó entonces a seguirle el
rastro en los objetos encontrados, en los desechos, en las chatarras. Feliza era
una adelantada. Mientras en Estados Unidos, el pop se había volcado a los
detritos de la sociedad de consumo para entonarles un cínico canto, ella
comprendió que entre nosotros los desechos tenían otra calidad. No eran los de
una sociedad tecnológica, prepotente, despilfarradora, sino los de la carencia,
la precariedad, el deterioro. Pero esto los hacía fuertes y expresivos.
Entonces realiza con ellos una vuelta compulsiva, desfogada hacia lo real donde
no le interesaba representar las cosas
sino invitarlas al museo.
Esta
emergencia desbocada de la materia la llevó a romper marcos, pedestales,
límites, en un intento de afirmar la vida partiendo de lo más innegable: el
mundo de las cosas, su presencia muda. La materia en sus manos tomó conciencia
de sus derechos y como un gusano carcomió el vientre de la brillante manzana
del arte geométrico. Sus esculturas sucedían, descongelaban, se soltaban al
azar, descomponían. ¿Por qué no darle la oportunidad a un clavo de ser un clavo?,
parecía decir mientras se quitaba de encima siglos de simbolismos para bañarse
en el agua simple de las cosas. De sus chatarras pasó a sus “Histéricas”
(esculturas metálicas con un motor que las movía y las hacía sonar) y luego a
sus “Camas” (estructuras cubiertas de
telas brillantes que evocaban cuerpos copulando debajo de cobijas).
Estos
planteamientos más allá de la estética y sus actitudes siempre políticas
resonaron como una bomba. Feliza cada
vez era más radical, lo que la hundía en
la categoría de lo incómodo. Tanto que la crítica de arte Marta Traba tuvo que salir a proclamar que estaba “por encima de toda sospecha” como
si se tratara de una acusada. La artista era tachada de provocadora, plagiaria,
incompetente, facilista, aunque por otro lado también generaba adoraciones como
las de la misma Traba y Valencia Goelkel.
 |
| Feliza Bursztyn, Cama, 1974 |
Sin
embargo, para detractores y admiradores, fue siempre impenetrable. Su obra sólo
podía franquearse por el desparpajado humor que cubría sus planteamientos más
feroces, Sin embargo, al pasar el tiempo, se fue comprendiendo que su obra no
era un chiste fácil sino una sátira amarga y profunda. Cuando hizo su gran
exposición de las camas en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (1976), el país apareció
allí parodiado en esos movimientos soterrados, torpes, ocultos, en el
enrarecimiento de unos tiempos oscuros, en su imposibilidad de avanzar, de
moverse, en su pesadez mental y física. “Mis camas se mueven al contrario de lo
que le pasa al país”, dijo entonces.
Fue
precisamente esa misma fuerza oscura la que 6 años después, la arrancaría de su
cama a las 4 de la mañana, la llevaría a las trágicamente conocidas
caballerizas de Usaquén a un interrogatorio kafkiano en el que nunca supo de
qué se le acusaba. Esa fuerza oscura fue también la que la hizo despedirse de
un día para otros de sus flores, sus gatos, sus cuadros, sus recetas, su
buhardilla, su patio, para comenzar un incompresible periplo de exiliada
política que terminó en aquel restaurante parisino. Allí tajantemente, como era
su costumbre, dejó la vida en un final de novela romántica ante la mejor pluma
de Colombia, su amigo García Márquez.
La
desolación de sus allegados, sin embargo, no trascendió. Se le despidió con dos
frases en la prensa, sus obras quedaron desperdigadas y su nombre permaneció
como un mito que no ha sido recogido con suficiente rigor por la historia. Por
eso es absolutamente pertinente esta exposición antológica de sus obras en el
Museo Nacional “Elogio de la chatarra” que continuará hasta febrero. En este homenaje nacional, los espectadores
podremos reencontrarnos con la obra de la artista que le torció el pescuezo a
la escultura colombiana y a sus más hipócritas costumbres antes de morirse abandonada
sobre un plato de pasta en un país extranjero porque el suyo nunca supo dónde
acomodarla.
Crónica de la autora publicada originalmente en la revista "Panorama" en enero de 2010















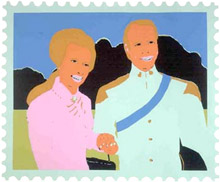





.jpg)

